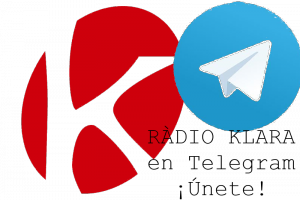La Veranda de Rafa Rius
 Cada año, cuando los días son más breves, en nuestras ciudades un cielo de luces led impide ver el firmamento y las calles se ven abarrotadas por riadas de compradores compulsivos, entonces sabemos que está llegando el solsticio de invierno. Ese solsticio que los antiguos romanos consagraban al dios Saturno y en el que nuestros contemporáneos se dedican a celebrar entre compra y compra, el arbitrario nacimiento de un dios no menos mitológico que Saturno.
Cada año, cuando los días son más breves, en nuestras ciudades un cielo de luces led impide ver el firmamento y las calles se ven abarrotadas por riadas de compradores compulsivos, entonces sabemos que está llegando el solsticio de invierno. Ese solsticio que los antiguos romanos consagraban al dios Saturno y en el que nuestros contemporáneos se dedican a celebrar entre compra y compra, el arbitrario nacimiento de un dios no menos mitológico que Saturno.
Todo ello, mientras nos dedicamos a navegar por las redes con fruición, ignorando o queriendo ignorar que cualquier banco de datos es susceptible de convertirse en blanco de individuos no autorizados a entrar en él. Las tan publicitadas garantías de confidencialidad nunca son verificables y por tanto resultan quiméricas. En nuestros infaustos y azarosos días es imposible saber que uso se vaya a dar a cualquier nota, reseña o comentario de los que solemos poner en circulación en el ciberespacio de forma tan espontánea como irreflexiva.
En el mundo de la posverdad, los hechos se desvanecen ante las opiniones y toda información es susceptible de ser tergiversada, manipulada y utilizada de manera sesgada en función de unos determinados intereses, siempre en medio de una niebla de indiferencia generalizada.
El valor de verdad ha sido engullido por una imparable avalancha de mentiras comúnmente aceptadas como inevitables (¡Ay!, es lo que hay) que las redes de pesca cibernética se encargan de multiplicar exponencialmente. Entretanto, nuestros amados políticos, para justificar sus generosos salarios, son convocados (the show must go on) al gran teatro parlamentario para que se insulten convenientemente en medio de discusiones banales o a los pequeños teatros de las inútiles comisiones de investigación para que mientan a placer porque así lo demanda la gran ceremonia de la confusión.
En un contexto tal que así, el miedo sigue vendiendo cualquier producto, cualquier idea, convenientemente aderezada con el temor más primario: el de la muerte. Para conjurarlo, millones de luces multicolores pueblan nuestras ciudades mientras tiendas y almacenes abren sus fauces hambrientas para que el ritual del obligado consumismo devore nuestros maltrechos ahorros.
Aunque tampoco es para preocuparse: la distopía ha abandonado la ficción de anticipación y se ha instalado en nuestra realidad cotidiana. Aquello que podría parecer fruto perverso de nuestra imaginación ha acampado en buena medida en nuestras vidas: somos dinosaurios cuando ya hace un tiempo que ha caído el meteorito. La clepsidra de nuestra desaparición como especie ya ha comenzado a gotear inexorable; más pronto que tarde la humanidad morirá de calor, de estupidez o de ambas cosas a la vez. No hay de qué preocuparse. Al fin y al cabo, sólo somos un pequeño paréntesis en medio de un océano de nada, perdidos en los laberintos inaccesibles de nuestra ignorancia.
En cualquier caso, aún nos queda una luz de esperanza: millones de devotos frente a sus altares preferidos, santas y santos en éxtasis equívocos, miran al futuro de espaldas mientras rezan a un dios sordomudo.