El Vaivén de Rafael Cid
“En cada hombre, en cada grito, en cada infantil llanto miedo, en cada voz,
en cada prohibición, escucho los grilletes forjados por la mente”
(William Blake)

Sabido es que la democracia española nació con la tacha de un origen tutelado desde la caverna tardofranquista. Ese continuismo en el poder encarnado en el repudio de la república y el nombramiento de un jefe de Estado a título de Rey por deseo del dictador, amén de suponer un indudable hándicap, con tiempo y voluntad política podía subsanarse promoviendo una cultura de valores democráticos. Pero pronto se vería que, lejos de rectificarse en esa dirección, primaba el modelo oligárquico de partidos. Tanto la Ley Electoral como la Constitución del 78 se confeccionaron al margen del pueblo soberano y con el propósito de favorecer la dominación institucional y elitista. La ausencia de referéndum vinculante, los obstáculos levantados para el ejercicio de la iniciativa legislativa y la acción popular, entre otras fórmulas de participación de la ciudadanía, mostraban a las claras el papel meramente decorativo, de comparsa, que en realidad se asignaba a la gente en la estructura del sistema. El artículo 67 de la vigente C.E. es rotundo al respecto: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”.
Con esa impronta, que cifraba la política como un coto cerrado para profesionales haciendo carrera en sus respectivos partidos y sindicatos, liberados de todo compromiso con sus electores y subvencionados por el Estado, no resultó extraño que durante años amplios sectores de la población concibieran la democracia como un fenómeno intermitente reducido a la rutina de nombrar dirigentes cada cuatro años. Jibarizada la representación con la golosina de unas urnas endógenas, lo demás vino rodado. Todo el sistema se cerró sobre sí mismo como una ostra. Instituciones, medios de comunicación, universidades y hasta entidades deportivas levitaron en el mejor de los mundos posibles que decían abanderar, a salvo de intrusos y desventurados que osaran amenazar su statu quo. Con una velocidad pasmosa, la democracia nominal había devenido en caricatura sin que nadie, más que sus víctimas y los voluntariamente autoexcluidos, supieran cómo había sucedido.
Decía Aristóteles en su Ética Nicomaquea que las virtudes morales se adquieren por el habla, el ejemplo, la costumbre o la enseñanza, actitudes que no son innatas, y ese aprendizaje es el que forma la disposición del carácter (ethos) de un individuo o un pueblo, “como el carpintero aprende el oficio practicándolo”. Justo lo contrario de lo que significó la Transición, aquella presunta “concurrencia de debilidades”, ocurrente fórmula que en sí misma indica la sustancia utilitarista que signó ese oxímoron que fue el traspaso de la dictadura a la sedicente democracia. Pues, como también señaló el estagirita, la esencia de la conducta moral reside en que las acciones de la virtud cívica sean realizadas por sí mismas y no pensando en sus rentabilidades potenciales. Por eso, añade el autor de La Política, las virtudes de la polis (el locus de la democracia) se adquieren con la experiencia de gobernar y ser gobernados. Todo lo contrario de lo que aporta el trapicheo político falsamente representativa con que se condimentó aquélla trágala fundacional.
Lógicamente, la recepción por el cuerpo social de tanta desvergüenza, paternalismo y parasitación instituida depararía consecuencias adversas en la primera ocasión que se puso a prueba el sostenimiento y defensa de ese statu quo hábilmente construido sin el consentimiento directo y consciente de los gobernados. Así, cuando el teniente coronel Antonio Tejero Molina y su manada de tricornios con metralletas bramaron ¡a por ellos! asaltando el Congreso de los diputados (¡la guardia civil de Tráfico dando un golpe de Estado!, un auténtico incunable), el pueblo soberano siguió imperturbable echándose la siesta. El día de autos del 23-F de 1981 nadie salió a la calle en apoyo de la celebrada Constitución, ni la fingida sociedad civil ni las militancias de los partidos y los sindicatos, por más que algunos directores de periódicos quieran hacernos creer que ellos fueron la criptovanguardia de una resistencia de papel. ¡Cuéntame cómo pasó! Tan abrumador fue el silencio de la ciudadanía (la izquierda de amiguetes literalmente se dio a la fuga) que el estruendoso derrape sirvió para que el jefe de las Fuerzas Armadas, Juan Carlos I, en cuyo nombre se había ejecutado el cuartelazo, se viniera arriba mandando parar. Treinta y siete años después de esos hechos aún permanece secreta la documentación que permitiría saber a ciencia cierta cuál fue el verdadero papel desempeñado por el pendulante Borbón en aquellas patéticas jornadas y quiénes fueron los que las financiaron. De esa indigencia derivó otro daño colateral que aún colea: el culto a la personalidad infame. Hasta el punto de que hoy el monarca cesante y jubilado computa a todos los efectos, en el oropel y en el capítulo de gastos de los presupuestos del Estado, como “Rey emérito”.
Con semejantes credenciales no resulta extraño que la trasteada izquierda del Régimen, que por cierto ha ostentado el poder casi el doble número de años que la derecha, haya sido decisiva a la hora de boicotear la cultura democrática, necesaria para inducir una transformación social entre libres e iguales más allá del mero productivismo desarrollista y el consumismo cerril. La función crea el órgano. Una sociedad modelada en la obediencia debida a jerarquías sin autoridad, la dominación institucional y la imitación de sus corruptas cúpulas (de eso dio buena cuenta el simpar Karl Kraus en sus obras), terminaría arrojando la foto fiel de un páramo ético donde la política quedaba reducida al sufragio teledirigido de las urnas. Negocio este en el que las personas desempeñan un papel de escudos humanos en la guerra de clanes desatada para alzarse con el botín que procura el aparato estatal. Solo en los escasos momentos en que esa lógica de avidez atrapalotodo flaqueo, dando pasos a anhelos verdaderamente humanistas, como ocurrió con el 15-M, se vislumbró la posibilidad de una ruptura capaz de solapar la descarnada materialidad del “y de lo mío qué”. El suicidio de la izquierda, que sus dirigentes viven como reformulación, ha sido responsabilidad de la misma izquierda. No podía ser de otra manera. En vez de aprovechar su ascendente social para fomentar una transgresión democrática, se disciplinó para captar el voto de un electorado cada vez más dopado de conservadorismo (un falso instinto de conservación) por el calabobos del efecto claudicación dimanante de sus propias prácticas. La maldición de la izquierda, cual mantis religiosa, radica en que su atropellada búsqueda de plusvalías electorales se hace a costa de la degradación ideológica y de la canibalización de sus bases. No es izquierda, es una derecha zurda.
El problema fue visto con nitidez por Adam Smith cuando en su Teoría de los sentimientos morales se preguntaba qué es la virtud y qué la hace deseable, concluyendo que era lo mismo que interrogarse por qué merece aprobación. “En la naturaleza benéfica o dañina de los efectos que busca la acción o que tiende a producir –decía- , reside el mérito o demérito de la acción, las cualidades mediante las cuales se hace merecedora a la recompensa o al castigo”. Esas han sido precisamente las facultades ignoradas por la izquierda en su viaje a ninguna parte desde el cetro del Estado. Una comunidad que recompensa y aplaude el vicio como espejo de prosperidad y persigue la virtud como una amenaza para sus intereses termina otorgando el podio de honor a aquellos que demuestran en los actos ser los promotores de tamaña subversión de valores. Somos animales de costumbres en pugna con nuestras constantes racionales. De ahí que el triunfo reiterado de la derecha, y la consiguiente imposibilidad de la izquierda, venga refrendado tanto cuando vence electoralmente la derecha como cuando, complementariamente, lo hace la izquierda. Todos los esfuerzos de la izquierda para la conquista del poder convergen en ejecutar la política de la derecha con menor resistencia de los gobernados que si gobernara la derecha.
Y esa doble moral aflora en todos los ámbito de la representación por delegación sin que apenas cause incomodo entre una ciudadanía que ha metabolizado la posverdad reinante como estado de naturaleza. Tenemos ejemplos de ello todos los días, incluso en el ámbito sindical, la otra esfera donde se juega la apuesta de la servidumbre voluntaria. Así hemos visto a CCOO y UGT calificar de histórico el leonino convenio con la multinacional OPEL o a esos mismos agentes de destrucción masiva de empleo vanagloriarse de los ERE firmados con la banca, causante de la crisis económico-social que nos embarga, al tiempo que movilizan a sus liberados y compañeros de viaje bajo el discurso de un empleo digno, estable y de calidad. Aunque, preciso es apuntarlo, no se trata de un mal general, sino más bien de la pertinente derivada de una mentalidad política pervertida. Otro país de parecida trayectoria histórica, el Portugal actual, incluso con la lacra de haber sido sometido al feroz rescate de la Troika, goza de mayor margen de maniobra. Una de las claves diferenciales está en que, mientras allí se derrotó a la dictadura de Salazar para caminar en democracia, aquí la izquierda del momento optó por transar con los herederos del franquismo, asumiendo la carcoma moral y social que ese seguidismo conllevaba. El ya citado y mal conocido autor de La riqueza de las naciones, explícito adversario del lucro capitalista y reconocedor de que la división del trabajo embrutece inevitablemente a la clase obrera, lo denunció sin tapujos y su mensaje aún pervive: “Esta tendencia a admirar y casi adorar a los ricos y poderosos, y a despreciar, o al menos desdeñar a personas humildes (…) es la causa más grande y universal de la corrupción de nuestros sentimientos morales”. Aunque lo difícil es darse por aludido. Quizás por eso Felipe González, el decano de los presidentes españoles de la democracia, acaba de relatar que en España no hay corrupción política sino “un descuido generalizado”.
(Nota. Este artículo se ha publicado en el número de marzo de Rojo y Negro)











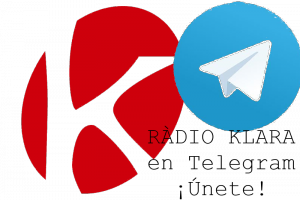


Nota aclaratoria
Aristóteles se equivoca. Las virtudes sean estas éticas o morales, es decir: de grupo o individuales, nunca se adquieren por mediación del lenguaje, todo conocimiento se adquieren siempre y de forma directa desde la RAZÓN. El lenguaje es el vehículo que posibilita dicha acción. Dicho de otro modo: la Razón siempre está muy por encima del lenguaje, pues este no es otra cosa que el medio subsidiario entre la Razón y la acción a través de este medio que es el lenguaje, por este orden. Pido disculpas por ser tan puntilloso.
Emili Justicia